…. Cuando más melancólico me sentía, algo surgió de las profundidades…
─ ¿Qué fue, mi Capitán? ─le pregunté impaciente cuando él hizo una pausa en la que debió rememorar aquella noche tan lejana.
─ Era Margaret saliendo del mar, grumete. ─Volvió a la realidad y me miró fijamente, notando cierto brillo en su ojo bueno─. Margaret estaba allí, a pocos metros del barco, y llevaba un largo vestido blanco. Era tan bella que la luna debía enorgullecerse al osar iluminarla ─hizo una pausa y bebió un largo trago de su jarra.
─ ¿Le dijo algo, mi Capitán?
─ Tendió sus manos hacia mí y me dijo que me reuniera con ella. Quizá fuera a causa de mi borrachera, pero me lancé al agua con intención de nadar hacia ella; mas mis hombres me rescataron de las garras del mar y, al día siguiente, cuando recobré el conocimiento, pensé que todo había sido producto de mi imaginación y el exceso de ron. No volví a pensar en ello hasta hace diez años. Y otra vez ayer por la noche, grumete.
─ ¿Anoche? ─pregunté interesado─. ¿Qué pasó anoche, mi Capitán?
─ Pues... ─Agitó la cabeza─. No, mejor déjame que te cuente otra historia paralela que viví hace unos diez años, cuando me retiré a vivir aquí.
─ Pero termine con la primera ─supliqué─, por favor, mi Capitán.
─ Es necesario que te cuente otra cosa antes, para que lo entiendas de verdad, si no me vas a tomar por loco, grumete. ─Miró mi cara de protesta y me revolvió el pelo─. Confía en mí, grumete. Lo que te estoy contando y lo que te voy a contar no lo sabe nadie, así que debes tener paciencia y dejar que lo cuente a mi manera.
Asentí impotente y esperé una segunda historia.
─ El primer año que estuve aquí, grumete, conocí a un hombre santo. No era un predicador ni un fraile. Digo que era santo porque tenía un corazón de oro.
─ Como el suyo, mi Capitán. ─El Viejo del Mar me revolvió los cabellos y bebió un poco de su ron.
─ Él fue el que me dejó cuidar del faro, que era suyo. Estaba casado con una mujer a la que nunca conocí aunque deseé hacerlo, pues Martín, que así se llamaba este hombre, hablaba maravillas de ella y decía que era la mujer más adorable que jamás había conocido. Nuestra amistad era muy buena, de las mejores que he tenido. ─Lo recordó durante unos segundos─. Una tarde vino al faro eufórico diciéndome que su mujer vendría para quedarse a vivir allí con él y que llegaría en una semana, a más tardar, en el galeón de su padre, un hombre muy rico, por cierto. Durante los días que transcurrieron hasta que vimos el barco en lontananza, bajo la azulada luz de los relámpagos y el encrespamiento progresivo del océano anunciando tormenta, no paraba de ir de un lado a otro nervioso, deseando, como no te lo puedes imaginar, que arribara el barco donde su amada le aguardaba impaciente.
─ Entiendo, mi capitán, entiendo ─dije bebiendo otro trago de zarzaparrilla.
─ Aquella noche los Dioses del mar se habían conjurado para que la tormenta más terrible que uno pueda imaginar azotara las costas y convirtiera el mar en una trampa mortal para cualquier nave que osara surcar sus dominios ─se levantó y el sonido de las patas de su sillón de madera al arrastrarse por el suelo me estremeció─. El viento rugía desaforadamente, la lluvia caía en abundancia y las olas enhiestas y poderosas chocaban contra las rocas haciendo que el ruido que producían le hicieran recordar a cualquier mortal quiénes mandaban en el mar. El barco lo veíamos zozobrar de un lado a otro, con las velas a medio arriar, por supuesto, y temimos que no pudiera llegar a buen puerto. Iba demasiado cargado y era difícil maniobrar con él.
─ ¿Se hundió? ─pregunté.
─ Desde el faro lo veíamos todo mejor que desde cualquier lado y Martín, en un acceso de locura por el peligro inminente que corría la nave de su amada, intentó arriar un bote para ir a su encuentro, mas se lo impedí. ─Dio un trago de ron y continuó de inmediato─. El barco era llevado por la furia del mar a los acantilados de este lado y supimos que el capitán de la nave tenía que estar pasándolo muy mal y debía ser un inexperto al navegar de bolina, pues unos minutos después la proa del barco se incrustó en la Roca del Puño, aquella que está más alejada del mar y que todos los barcos que vienen a puerto temen. El agua empezó a inundar la sentina y en pocos segundos se hundió sin que viéramos a nadie arriar un bote o intentar cualquier maniobra de salvación.
─ ¡Cristo! ─exclamé llevándome las manos a la cara.
─ Martín se echó a llorar sobre la mesa, esta mesa ─golpeó con sus nudillos la noble madera─. Nunca se recuperó el cuerpo de su mujer, grumete; el mar se lo tragó haciéndolo suyo.
─ ¿Qué le sucedió a Martín, mi capitán? ─pregunté con los nervios de la emoción a flor de piel.
─ Se hundió con el barco, grumete. Ya no volvió a ser el mismo. Cuando la tormenta arrió nos acercamos al lugar de la tragedia, pero no encontramos a nadie con vida. Desde entonces, Martín paseaba de un lado a otro de la orilla de la playa mirando con su catalejo e interrogando a los Dioses del mar sobre el paradero de su amada. Así transcurrieron varios días, sin que ni yo ni nadie pudiera sacarlo de su letargo, de su melancolía y de sus deseos de reunirse con ella.
─ ¿Quería morir, mi Capitán? ─pregunté en un susurro.
─ Así era, grumete, así era ─se bebió de un trago el resto de su jarra y me la tendió─. Sírveme un poco más de ron, grumete ─y luego añadió al ver mi jarra vacía─: Y rellena también tu jarra. Un hombre no debe hablar con la jarra vacía, es una falta de educación. ─ Asentí y me dirigí hacia los barriles.
Los ojos del Capitán estaban brillantes y chispeantes; mas en todas las tardes que lo vi, jamás se emborrachó. Nunca. Sabía mantener la compostura en todo momento, aunque ingiriera ingentes cantidades de ron que tumbarían, con toda seguridad, a cualquier hombre.
─ Yo observaba ─continuó─ a Martín todas las noches desde el faro. Siempre hacía lo mismo nada más llegar a la playa, al atardecer: Dibujaba un corazón en la arena, muy cerca de la orilla, donde la arena estaba todavía húmeda, y rezaba arrodillado frente al dibujo. Sus lágrimas caían dentro del contorno de aquel corazón de arena, grumete, y yo compartía su pena desde el faro, mirándolo desde la barandilla, sintiendo que debía consolarlo de alguna manera; mas no sabía cómo y me sentía impotente.
─ Le entiendo, mi Capitán.
─ Casi un mes después de la tragedia, una noche clara de luna llena en la que se veía casi mejor que si fuera de día, Martín hizo lo que estaba acostumbrado a hacer: Dibujó el contorno de un corazón en la arena, con su dedo, y cuando terminó de rezar, las lágrimas empezaron a caer dentro del corazón dibujado. De la primera lágrima que cayó nació un fulgor azul que se metió en el mar, grumete. Yo estaba mirándolo, como todas las noches, desde la barandilla, y no pude evitar sorprenderme de lo que estaba viendo. La segunda lágrima y la tercera y las que vinieron a continuación tuvieron el mismo efecto. Era como... No sabría explicarlo.
Se quedó buscando palabras en el aire.
─ Como si las lágrimas que caían de su apenado corazón, llenas de nobles y tristes sentimientos, al chocar con el corazón de arena hubieran hecho que los deseos de esas lágrimas se transmitieran a los dominios de los Dioses del mar. La luz se esparcía por toda la arena y se reunía para adentrarse en el océano; y mientras más lágrimas caían, más claro y nítido se iba haciendo la luz, formando una especie de camino hasta alta mar, un camino que se paró a unos veinte metros de la orilla y que empezó a agrandarse e iluminarse aún más claramente ─dio una chupada a su pipa y se entretuvo en vaciarla y a volverla a llenar mientras me contaba el resto de la historia─. No había bebido aquella noche, bueno, un par de jarras nada más, pero lo que estaba viendo era demasiado increíble para que pudiera ser cierto ─hizo una pausa para que entendiera el alcance de sus palabras─. Cuando Martín dejó de llorar sobre la arena se levantó observando el camino de color azul, alzó su mirada hacia el faro, donde yo me encontraba, y señaló el camino, como preguntándome si yo también podía verlo. Con un ademán le hice entender que así era.
─ Los dos lo veíais, mi Capitán.
─ Los dos, grumete, los dos. Martín empezó a andar siempre dentro del misterioso camino y se paró cuando el agua tocó sus botas. El límite del camino, a veinte metros de donde él se encontraba, se tornó de un color diferente. También era azul, pero el tono cambió. Del centro de la luz surgió una figura con un vestido blanco, largo. Aquello me hizo recordar lo que viví a bordo del Margaret aquella noche que casi había desaparecido de mis recuerdos.
─ ¿Quién era, mi Capitán?
─ Era su amada, grumete. Al igual que me sucediera a mí en una ocasión, le tendió las manos y lo llamó. Martín me miró y me sonrió señalándola. Empezó a andar hacia la figura, adentrándose en el mar y, cuando no hizo pie, nadó hasta ella, llegó a su lado y la mujer del vestido blanco lo abrazó y se sumergió con él en las profundidades.
─ ¿Se ahogó, mi Capitán? ─pregunté. El Viejo del Mar me miró y sonrió. Vi por primera vez una lágrima caer de su ojo bueno que se apresuró a limpiar.
─ Nunca encontramos su cuerpo, grumete. Los Dioses del mar le hicieron un regalo, un bonito regalo que él supo aceptar. La pena que le había ahogado durante aquellos días había hecho que sucediera una especie de milagro, como si hubiera conseguido enternecer los corazones de todos los Dioses. Cuando Martín desapareció bajo el mar, el camino azul desapareció rápidamente; pero antes de hacerlo, la luz brilló más azul que nunca antes de extinguirse por completo.
─ La historia más bonita que me ha contado nunca, mi Capitán, la más bonita ─dije pasándome el brazo por la cara para secar las lágrimas que aún no habían caído al suelo.
─ Al día siguiente me entregaron una carta de Martín, en la cual me dejaba en propiedad el faro, grumete, y todo lo que contenía. Había algo más en aquella carta, un simple párrafo.
Se levantó de su sillón de madera y abrió uno de los cajones de la mesa para extraer la carta. Tras leer algo para él leyó el párrafo del cual quería informarme.
─ Amigo mío, el dolor que me aflige desde la desaparición de mi querida esposa me ha hecho recapacitar mucho sobre la situación por la que estoy pasando. Anoche soñé con mi amada y me dijo que me reuniría con ella pronto. En vista de ello, y previendo mi pronta desaparición, te lego este faro para que vivas en él el resto de tus días. Sólo quiero que me hagas un favor, un pequeño favor. Ya sabes que siempre he dibujado un corazón en la arena, un corazón como símbolo del amor que siento hacia ella. El favor que quiero que me hagas es bien simple: Baja del faro, por la noche, y acércate a la playa. Mira si mi corazón todavía sigue dibujado allí, en la arena.
Terminó de leer el párrafo y guardó la carta de nuevo en el cajón. Se sentó y me miró atentamente haciéndome salir de mis pensamientos.
─ ¿Y sigue ahí, mi Capitán? ─pregunté. El Capitán asintió con la cabeza y yo le miré de manera extraña.
─ Grumete, el mar es un misterio para todos. Los Dioses que rigen sus aguas a veces hacen cosas que escapan a la razón. El agua cubre a diario la zona en la que Martín dibujaba su corazón, aquel pequeño pedazo de arena ─se inclinó hacia mí y hablo en voz baja─. Pero siempre que la marea baja, desde hace diez años, abandono el faro para ir hasta la playa; y siempre veo el contorno de un corazón dibujado en la arena. Un corazón idéntico; todos los días.
─ Pero eso es imposible, mi Capitán, completamente imposible, ilógico ─protesté.
─ Lo sé, pero allí está ─me miró con sus ojos llenos de sinceridad─. Antes de irte a la ciudad pásate por la playa y búscalo. Lo encontrarás.
─ Pero, pero... ─me quedé sin palabras, sin saber qué decirle al Capitán. De todas las historias que había oído de sus labios aquella era la más increíble de todas, pues se escapaba de los dominios de la razón.
─ Ahora puedo terminar de contarte mi historia ─dijo tras aspirar una bocanada de su pipa.
─ ¿Su historia, mi Capitán? ─pregunté sin caer en la cuenta de que lo que me había contado de Martín había sido para que entendiera la segunda parte de la historia que había empezado a contarme aquella soleada tarde que ya se había tornado en oscuridad.
Se señaló el ojo y asentí recordando sus primeras palabras. Avivó la tenue luz del quinqué y se recostó en su sillón de madera.
─ Como te dije al principio, no volví a pensar en lo que me había sucedido a bordo del Margaret, cuando vi, o creí ver, a mi amada saliendo del mar. Hasta que sucedió lo que te he contado de Martín ─hizo una pausa y continuó─. Ayer, al anochecer, cuando tú ya te habías marchado, bajé del faro para observar de nuevo el corazón que Martín dibujara en la arena diez años atrás. Lo vi tan nítido como si hubiera sido dibujado en ese mismo momento, no sé si me entiendes ─yo asentí estupefacto─. El amor con el que Martín dibujaba el corazón había hecho que los Dioses del mar decidieran mantenerlo sobre la arena a perpetuidad ─sonrió, escupió un trozo de hebra de tabaco y bebió un poco más de ron─. Llevaba mi catalejo, como siempre ─asentí─, y justo cuando iba a marcharme, algo en lontananza atrajo mi atención. La luna iluminaba un trozo de mar y, justo en el centro, y con ayuda de mi catalejo, volví a ver a Margaret con un largo vestido blanco, tal y como la recuerdo cuando me alejaba a bordo de mi nave después de haberle dado muerte a su esposo y a su padre.
─ ¿En el mar, mi Capitán?
─ En el mismísimo centro, grumete ─observó mi rostro boquiabierto─. Alzó las manos hacia mí y me tiré al agua nadando todo lo rápido que me permitían mis brazos y mi pierna buena. Cuando llegué a ella, me sonrió y desapareció de mi vista; se difuminó y no la volví a ver.
─ ¿A dónde fue, mi Capitán, si puede saberse?
─ Pues no lo sé exactamente ─dijo emocionado. Se calmó y me miró, dándome a entender que sí sabía adonde había ido. Se inclinó sobre mí y me dijo en un susurro─: Creo que fue a pedirle permiso a los Dioses del mar para que me permitieran regresar con ella, bajo sus dominios.
─ ¿Como Martín, mi Capitán?, ¿igual que Martín?
─ Creo que sí ─dijo el Viejo del Mar bebiendo otro trago de su bebida favorita.
─ Pero eso significa... ─Agité las manos en el aire.
─ Significa que dentro de poco me reuniré con ella ─añadió con voz grave.
─ ¿Cuándo, mi Capitán?
─ Esta noche, grumete. ─Posó su vigorosa mano sobre mi hombro para enfatizar sus palabras─. Esta noche no serás el único que levará anclas de esta isla.
Y esa fue la última historia que oí de boca del Capitán.
Me despedí de él y me fui cabizbajo y sumido en mis pensamientos, sabiendo que aquella había sido la última vez que viera al Capitán. Pensé en regresar a la playa para observar si se producía algún milagro similar al que me había relatado, mas me había prometido a mí mismo que no lo haría. Por respeto, ¿entienden? Nada más que por respeto.
Al día siguiente, al amanecer, antes de que nos fuéramos a la ciudad, quise verificar una última cosa y bajé al faro para comprobar si el viejo lobo de mar aún seguía allí, mas no había nadie dentro del faro.
Justo cuando iba a marcharme me fijé en un brillo dorado a los pies de la puerta. Era la llave del portón y la usé para subir a la estancia donde pocas horas antes el Capitán había compartido una historia tan bella conmigo. Por primera vez en mi vida subí solo las escaleras, sin el ruido característico de las pisadas del Capitán tras de mí. Llegué a su habitación y miré la estancia. Aún olía a tabaco dulzón y a ron y a zarzaparrilla.
Observé que estaba limpia y ordenada, como nunca la había visto. Sobre la mesa descansaba, junto a la lámpara aún encendida, una carta dentro de un sobre.
AL GRUMETE, leí. Sonreí sabiendo que el Capitán sabía que volvería antes de marcharme y no pude reprimir una lágrima que cayó silenciosa sobre la mesa de madera noble.
Abrí la carta, sellada con cera y con el símbolo del anillo del Capitán.
Dentro sólo había una hoja de papel escrita. La leí.
Buenos días, grumete.
No te apenes por mi marcha, porque a donde voy seré el Capitán más feliz de todos, créeme.
Antes de irme he ordenado un poco todo esto y he guardado algunas cosas en el cajón, cosas que quiero que te lleves para que me recuerdes siempre. Apaga el quinqué antes de marcharte, no se vaya a incendiar el faro.
Una última cosa; la más importante. Hazme un favor, un último favor. Es una cosa muy sencilla que no te llevará mucho tiempo ni esfuerzo:
Comprueba si hay algún corazón dibujado en la arena, junto al que Martín pintó hace diez años.
El Capitán
Abrí el cajón.
Sólo contenía tres cosas: su pipa, su anillo y una llave grande y dorada, la llave de su baúl.
Abrí el baúl.
Contenía ropas, una pata de palo rota, un sable sarraceno y una espada, varias dagas con incrustaciones de brillantes, dos pistolas descargadas y viejas, un pequeño barril de pólvora, una bolsa de cuero llena de munición y una caja de tamaño mediano.
Abrí la caja.
Me deslumbré con la cantidad de esmeraldas, rubíes, diamantes y zafiros que contenía y mis ojos se abrieron ante la espectacular belleza que tenía ante mí. Sobre la mesa esparcí las joyas de inaudito esplendor y me extasié contemplándolas. Al fondo de la caja había una cajita pequeña de madera tallada a mano.
Abrí la cajita.
Sobre un fondo de terciopelo negro descansaba una espectacular joya, la más grande que había visto en mi vida, con forma de corazón y de color rojo. El collar que la sostenía era de oro puro. Bajo la joya había un trozo de papel y, escrita con la letra limpia y redonda de una mujer, una frase:
Mi corazón te pertenece.
No estaba firmada, mas no hacía falta. Sabía de quién era y mis lágrimas dieron buena cuenta de mis emocionados sentimientos.
Antes de marcharme de allí con los bolsillos repletos apagué el quinqué, eché un último vistazo a la habitación del Capitán y atranqué la puerta.
Bajé raudo y veloz a la playa para hacerle el último favor al Capitán y, al llegar al lugar, observé aterrado que la marea había cubierto por completo la zona a la que se refería el Capitán y, por mucho que busqué y rebusqué, no encontré ningún corazón en la arena.
Para poder verlo debía hacerlo de noche, con la bajamar; mas tenía que marcharme en breves momentos. El deseo del Capitán tendría que esperar a que yo volviera.
Miré la piedra roja cuyo valor en el mercado podría hacer de mí la persona más rica de aquellos contornos. Pero era algo que no me pertenecía. La miré por última vez y la lancé al mar, lo más lejos que pude.
Justo cuando el corazón tocó la superficie del mar me pareció ver un fulgor azulado y el viento susurrante me trajo palabras del Capitán.
Creo que me dio las gracias.
Ricardo …. Cuando más melancólico me sentía, algo surgió de las profundidades…
─ ¿Qué fue, mi Capitán? ─le pregunté impaciente cuando él hizo una pausa en la que debió rememorar aquella noche tan lejana.
─ Era Margaret saliendo del mar, grumete. ─Volvió a la realidad y me miró fijamente, notando cierto brillo en su ojo bueno─. Margaret estaba allí, a pocos metros del barco, y llevaba un largo vestido blanco. Era tan bella que la luna debía enorgullecerse al osar iluminarla ─hizo una pausa y bebió un largo trago de su jarra.
─ ¿Le dijo algo, mi Capitán?
─ Tendió sus manos hacia mí y me dijo que me reuniera con ella. Quizá fuera a causa de mi borrachera, pero me lancé al agua con intención de nadar hacia ella; mas mis hombres me rescataron de las garras del mar y, al día siguiente, cuando recobré el conocimiento, pensé que todo había sido producto de mi imaginación y el exceso de ron. No volví a pensar en ello hasta hace diez años. Y otra vez ayer por la noche, grumete.
─ ¿Anoche? ─pregunté interesado─. ¿Qué pasó anoche, mi Capitán?
─ Pues... ─Agitó la cabeza─. No, mejor déjame que te cuente otra historia paralela que viví hace unos diez años, cuando me retiré a vivir aquí.
─ Pero termine con la primera ─supliqué─, por favor, mi Capitán.
─ Es necesario que te cuente otra cosa antes, para que lo entiendas de verdad, si no me vas a tomar por loco, grumete. ─Miró mi cara de protesta y me revolvió el pelo─. Confía en mí, grumete. Lo que te estoy contando y lo que te voy a contar no lo sabe nadie, así que debes tener paciencia y dejar que lo cuente a mi manera.
Asentí impotente y esperé una segunda historia.
─ El primer año que estuve aquí, grumete, conocí a un hombre santo. No era un predicador ni un fraile. Digo que era santo porque tenía un corazón de oro.
─ Como el suyo, mi Capitán. ─El Viejo del Mar me revolvió los cabellos y bebió un poco de su ron.
─ Él fue el que me dejó cuidar del faro, que era suyo. Estaba casado con una mujer a la que nunca conocí aunque deseé hacerlo, pues Martín, que así se llamaba este hombre, hablaba maravillas de ella y decía que era la mujer más adorable que jamás había conocido. Nuestra amistad era muy buena, de las mejores que he tenido. ─Lo recordó durante unos segundos─. Una tarde vino al faro eufórico diciéndome que su mujer vendría para quedarse a vivir allí con él y que llegaría en una semana, a más tardar, en el galeón de su padre, un hombre muy rico, por cierto. Durante los días que transcurrieron hasta que vimos el barco en lontananza, bajo la azulada luz de los relámpagos y el encrespamiento progresivo del océano anunciando tormenta, no paraba de ir de un lado a otro nervioso, deseando, como no te lo puedes imaginar, que arribara el barco donde su amada le aguardaba impaciente.
─ Entiendo, mi capitán, entiendo ─dije bebiendo otro trago de zarzaparrilla.
─ Aquella noche los Dioses del mar se habían conjurado para que la tormenta más terrible que uno pueda imaginar azotara las costas y convirtiera el mar en una trampa mortal para cualquier nave que osara surcar sus dominios ─se levantó y el sonido de las patas de su sillón de madera al arrastrarse por el suelo me estremeció─. El viento rugía desaforadamente, la lluvia caía en abundancia y las olas enhiestas y poderosas chocaban contra las rocas haciendo que el ruido que producían le hicieran recordar a cualquier mortal quiénes mandaban en el mar. El barco lo veíamos zozobrar de un lado a otro, con las velas a medio arriar, por supuesto, y temimos que no pudiera llegar a buen puerto. Iba demasiado cargado y era difícil maniobrar con él.
─ ¿Se hundió? ─pregunté.
─ Desde el faro lo veíamos todo mejor que desde cualquier lado y Martín, en un acceso de locura por el peligro inminente que corría la nave de su amada, intentó arriar un bote para ir a su encuentro, mas se lo impedí. ─Dio un trago de ron y continuó de inmediato─. El barco era llevado por la furia del mar a los acantilados de este lado y supimos que el capitán de la nave tenía que estar pasándolo muy mal y debía ser un inexperto al navegar de bolina, pues unos minutos después la proa del barco se incrustó en la Roca del Puño, aquella que está más alejada del mar y que todos los barcos que vienen a puerto temen. El agua empezó a inundar la sentina y en pocos segundos se hundió sin que viéramos a nadie arriar un bote o intentar cualquier maniobra de salvación.
─ ¡Cristo! ─exclamé llevándome las manos a la cara.
─ Martín se echó a llorar sobre la mesa, esta mesa ─golpeó con sus nudillos la noble madera─. Nunca se recuperó el cuerpo de su mujer, grumete; el mar se lo tragó haciéndolo suyo.
─ ¿Qué le sucedió a Martín, mi capitán? ─pregunté con los nervios de la emoción a flor de piel.
─ Se hundió con el barco, grumete. Ya no volvió a ser el mismo. Cuando la tormenta arrió nos acercamos al lugar de la tragedia, pero no encontramos a nadie con vida. Desde entonces, Martín paseaba de un lado a otro de la orilla de la playa mirando con su catalejo e interrogando a los Dioses del mar sobre el paradero de su amada. Así transcurrieron varios días, sin que ni yo ni nadie pudiera sacarlo de su letargo, de su melancolía y de sus deseos de reunirse con ella.
─ ¿Quería morir, mi Capitán? ─pregunté en un susurro.
─ Así era, grumete, así era ─se bebió de un trago el resto de su jarra y me la tendió─. Sírveme un poco más de ron, grumete ─y luego añadió al ver mi jarra vacía─: Y rellena también tu jarra. Un hombre no debe hablar con la jarra vacía, es una falta de educación. ─ Asentí y me dirigí hacia los barriles.
Los ojos del Capitán estaban brillantes y chispeantes; mas en todas las tardes que lo vi, jamás se emborrachó. Nunca. Sabía mantener la compostura en todo momento, aunque ingiriera ingentes cantidades de ron que tumbarían, con toda seguridad, a cualquier hombre.
─ Yo observaba ─continuó─ a Martín todas las noches desde el faro. Siempre hacía lo mismo nada más llegar a la playa, al atardecer: Dibujaba un corazón en la arena, muy cerca de la orilla, donde la arena estaba todavía húmeda, y rezaba arrodillado frente al dibujo. Sus lágrimas caían dentro del contorno de aquel corazón de arena, grumete, y yo compartía su pena desde el faro, mirándolo desde la barandilla, sintiendo que debía consolarlo de alguna manera; mas no sabía cómo y me sentía impotente.
─ Le entiendo, mi Capitán.
─ Casi un mes después de la tragedia, una noche clara de luna llena en la que se veía casi mejor que si fuera de día, Martín hizo lo que estaba acostumbrado a hacer: Dibujó el contorno de un corazón en la arena, con su dedo, y cuando terminó de rezar, las lágrimas empezaron a caer dentro del corazón dibujado. De la primera lágrima que cayó nació un fulgor azul que se metió en el mar, grumete. Yo estaba mirándolo, como todas las noches, desde la barandilla, y no pude evitar sorprenderme de lo que estaba viendo. La segunda lágrima y la tercera y las que vinieron a continuación tuvieron el mismo efecto. Era como... No sabría explicarlo.
Se quedó buscando palabras en el aire.
─ Como si las lágrimas que caían de su apenado corazón, llenas de nobles y tristes sentimientos, al chocar con el corazón de arena hubieran hecho que los deseos de esas lágrimas se transmitieran a los dominios de los Dioses del mar. La luz se esparcía por toda la arena y se reunía para adentrarse en el océano; y mientras más lágrimas caían, más claro y nítido se iba haciendo la luz, formando una especie de camino hasta alta mar, un camino que se paró a unos veinte metros de la orilla y que empezó a agrandarse e iluminarse aún más claramente ─dio una chupada a su pipa y se entretuvo en vaciarla y a volverla a llenar mientras me contaba el resto de la historia─. No había bebido aquella noche, bueno, un par de jarras nada más, pero lo que estaba viendo era demasiado increíble para que pudiera ser cierto ─hizo una pausa para que entendiera el alcance de sus palabras─. Cuando Martín dejó de llorar sobre la arena se levantó observando el camino de color azul, alzó su mirada hacia el faro, donde yo me encontraba, y señaló el camino, como preguntándome si yo también podía verlo. Con un ademán le hice entender que así era.
─ Los dos lo veíais, mi Capitán.
─ Los dos, grumete, los dos. Martín empezó a andar siempre dentro del misterioso camino y se paró cuando el agua tocó sus botas. El límite del camino, a veinte metros de donde él se encontraba, se tornó de un color diferente. También era azul, pero el tono cambió. Del centro de la luz surgió una figura con un vestido blanco, largo. Aquello me hizo recordar lo que viví a bordo del Margaret aquella noche que casi había desaparecido de mis recuerdos.
─ ¿Quién era, mi Capitán?
─ Era su amada, grumete. Al igual que me sucediera a mí en una ocasión, le tendió las manos y lo llamó. Martín me miró y me sonrió señalándola. Empezó a andar hacia la figura, adentrándose en el mar y, cuando no hizo pie, nadó hasta ella, llegó a su lado y la mujer del vestido blanco lo abrazó y se sumergió con él en las profundidades.
─ ¿Se ahogó, mi Capitán? ─pregunté. El Viejo del Mar me miró y sonrió. Vi por primera vez una lágrima caer de su ojo bueno que se apresuró a limpiar.
─ Nunca encontramos su cuerpo, grumete. Los Dioses del mar le hicieron un regalo, un bonito regalo que él supo aceptar. La pena que le había ahogado durante aquellos días había hecho que sucediera una especie de milagro, como si hubiera conseguido enternecer los corazones de todos los Dioses. Cuando Martín desapareció bajo el mar, el camino azul desapareció rápidamente; pero antes de hacerlo, la luz brilló más azul que nunca antes de extinguirse por completo.
─ La historia más bonita que me ha contado nunca, mi Capitán, la más bonita ─dije pasándome el brazo por la cara para secar las lágrimas que aún no habían caído al suelo.
─ Al día siguiente me entregaron una carta de Martín, en la cual me dejaba en propiedad el faro, grumete, y todo lo que contenía. Había algo más en aquella carta, un simple párrafo.
Se levantó de su sillón de madera y abrió uno de los cajones de la mesa para extraer la carta. Tras leer algo para él leyó el párrafo del cual quería informarme.
─ Amigo mío, el dolor que me aflige desde la desaparición de mi querida esposa me ha hecho recapacitar mucho sobre la situación por la que estoy pasando. Anoche soñé con mi amada y me dijo que me reuniría con ella pronto. En vista de ello, y previendo mi pronta desaparición, te lego este faro para que vivas en él el resto de tus días. Sólo quiero que me hagas un favor, un pequeño favor. Ya sabes que siempre he dibujado un corazón en la arena, un corazón como símbolo del amor que siento hacia ella. El favor que quiero que me hagas es bien simple: Baja del faro, por la noche, y acércate a la playa. Mira si mi corazón todavía sigue dibujado allí, en la arena.
Terminó de leer el párrafo y guardó la carta de nuevo en el cajón. Se sentó y me miró atentamente haciéndome salir de mis pensamientos.
─ ¿Y sigue ahí, mi Capitán? ─pregunté. El Capitán asintió con la cabeza y yo le miré de manera extraña.
─ Grumete, el mar es un misterio para todos. Los Dioses que rigen sus aguas a veces hacen cosas que escapan a la razón. El agua cubre a diario la zona en la que Martín dibujaba su corazón, aquel pequeño pedazo de arena ─se inclinó hacia mí y hablo en voz baja─. Pero siempre que la marea baja, desde hace diez años, abandono el faro para ir hasta la playa; y siempre veo el contorno de un corazón dibujado en la arena. Un corazón idéntico; todos los días.
─ Pero eso es imposible, mi Capitán, completamente imposible, ilógico ─protesté.
─ Lo sé, pero allí está ─me miró con sus ojos llenos de sinceridad─. Antes de irte a la ciudad pásate por la playa y búscalo. Lo encontrarás.
─ Pero, pero... ─me quedé sin palabras, sin saber qué decirle al Capitán. De todas las historias que había oído de sus labios aquella era la más increíble de todas, pues se escapaba de los dominios de la razón.
─ Ahora puedo terminar de contarte mi historia ─dijo tras aspirar una bocanada de su pipa.
─ ¿Su historia, mi Capitán? ─pregunté sin caer en la cuenta de que lo que me había contado de Martín había sido para que entendiera la segunda parte de la historia que había empezado a contarme aquella soleada tarde que ya se había tornado en oscuridad.
Se señaló el ojo y asentí recordando sus primeras palabras. Avivó la tenue luz del quinqué y se recostó en su sillón de madera.
─ Como te dije al principio, no volví a pensar en lo que me había sucedido a bordo del Margaret, cuando vi, o creí ver, a mi amada saliendo del mar. Hasta que sucedió lo que te he contado de Martín ─hizo una pausa y continuó─. Ayer, al anochecer, cuando tú ya te habías marchado, bajé del faro para observar de nuevo el corazón que Martín dibujara en la arena diez años atrás. Lo vi tan nítido como si hubiera sido dibujado en ese mismo momento, no sé si me entiendes ─yo asentí estupefacto─. El amor con el que Martín dibujaba el corazón había hecho que los Dioses del mar decidieran mantenerlo sobre la arena a perpetuidad ─sonrió, escupió un trozo de hebra de tabaco y bebió un poco más de ron─. Llevaba mi catalejo, como siempre ─asentí─, y justo cuando iba a marcharme, algo en lontananza atrajo mi atención. La luna iluminaba un trozo de mar y, justo en el centro, y con ayuda de mi catalejo, volví a ver a Margaret con un largo vestido blanco, tal y como la recuerdo cuando me alejaba a bordo de mi nave después de haberle dado muerte a su esposo y a su padre.
─ ¿En el mar, mi Capitán?
─ En el mismísimo centro, grumete ─observó mi rostro boquiabierto─. Alzó las manos hacia mí y me tiré al agua nadando todo lo rápido que me permitían mis brazos y mi pierna buena. Cuando llegué a ella, me sonrió y desapareció de mi vista; se difuminó y no la volví a ver.
─ ¿A dónde fue, mi Capitán, si puede saberse?
─ Pues no lo sé exactamente ─dijo emocionado. Se calmó y me miró, dándome a entender que sí sabía adonde había ido. Se inclinó sobre mí y me dijo en un susurro─: Creo que fue a pedirle permiso a los Dioses del mar para que me permitieran regresar con ella, bajo sus dominios.
─ ¿Como Martín, mi Capitán?, ¿igual que Martín?
─ Creo que sí ─dijo el Viejo del Mar bebiendo otro trago de su bebida favorita.
─ Pero eso significa... ─Agité las manos en el aire.
─ Significa que dentro de poco me reuniré con ella ─añadió con voz grave.
─ ¿Cuándo, mi Capitán?
─ Esta noche, grumete. ─Posó su vigorosa mano sobre mi hombro para enfatizar sus palabras─. Esta noche no serás el único que levará anclas de esta isla.
Y esa fue la última historia que oí de boca del Capitán.
Me despedí de él y me fui cabizbajo y sumido en mis pensamientos, sabiendo que aquella había sido la última vez que viera al Capitán. Pensé en regresar a la playa para observar si se producía algún milagro similar al que me había relatado, mas me había prometido a mí mismo que no lo haría. Por respeto, ¿entienden? Nada más que por respeto.
Al día siguiente, al amanecer, antes de que nos fuéramos a la ciudad, quise verificar una última cosa y bajé al faro para comprobar si el viejo lobo de mar aún seguía allí, mas no había nadie dentro del faro.
Justo cuando iba a marcharme me fijé en un brillo dorado a los pies de la puerta. Era la llave del portón y la usé para subir a la estancia donde pocas horas antes el Capitán había compartido una historia tan bella conmigo. Por primera vez en mi vida subí solo las escaleras, sin el ruido característico de las pisadas del Capitán tras de mí. Llegué a su habitación y miré la estancia. Aún olía a tabaco dulzón y a ron y a zarzaparrilla.
Observé que estaba limpia y ordenada, como nunca la había visto. Sobre la mesa descansaba, junto a la lámpara aún encendida, una carta dentro de un sobre.
AL GRUMETE, leí. Sonreí sabiendo que el Capitán sabía que volvería antes de marcharme y no pude reprimir una lágrima que cayó silenciosa sobre la mesa de madera noble.
Abrí la carta, sellada con cera y con el símbolo del anillo del Capitán.
Dentro sólo había una hoja de papel escrita. La leí.
Buenos días, grumete.
No te apenes por mi marcha, porque a donde voy seré el Capitán más feliz de todos, créeme.
Antes de irme he ordenado un poco todo esto y he guardado algunas cosas en el cajón, cosas que quiero que te lleves para que me recuerdes siempre. Apaga el quinqué antes de marcharte, no se vaya a incendiar el faro.
Una última cosa; la más importante. Hazme un favor, un último favor. Es una cosa muy sencilla que no te llevará mucho tiempo ni esfuerzo:
Comprueba si hay algún corazón dibujado en la arena, junto al que Martín pintó hace diez años.
El Capitán
Abrí el cajón.
Sólo contenía tres cosas: su pipa, su anillo y una llave grande y dorada, la llave de su baúl.
Abrí el baúl.
Contenía ropas, una pata de palo rota, un sable sarraceno y una espada, varias dagas con incrustaciones de brillantes, dos pistolas descargadas y viejas, un pequeño barril de pólvora, una bolsa de cuero llena de munición y una caja de tamaño mediano.
Abrí la caja.
Me deslumbré con la cantidad de esmeraldas, rubíes, diamantes y zafiros que contenía y mis ojos se abrieron ante la espectacular belleza que tenía ante mí. Sobre la mesa esparcí las joyas de inaudito esplendor y me extasié contemplándolas. Al fondo de la caja había una cajita pequeña de madera tallada a mano.
Abrí la cajita.
Sobre un fondo de terciopelo negro descansaba una espectacular joya, la más grande que había visto en mi vida, con forma de corazón y de color rojo. El collar que la sostenía era de oro puro. Bajo la joya había un trozo de papel y, escrita con la letra limpia y redonda de una mujer, una frase:
Mi corazón te pertenece.
No estaba firmada, mas no hacía falta. Sabía de quién era y mis lágrimas dieron buena cuenta de mis emocionados sentimientos.
Antes de marcharme de allí con los bolsillos repletos apagué el quinqué, eché un último vistazo a la habitación del Capitán y atranqué la puerta.
Bajé raudo y veloz a la playa para hacerle el último favor al Capitán y, al llegar al lugar, observé aterrado que la marea había cubierto por completo la zona a la que se refería el Capitán y, por mucho que busqué y rebusqué, no encontré ningún corazón en la arena.
Para poder verlo debía hacerlo de noche, con la bajamar; mas tenía que marcharme en breves momentos. El deseo del Capitán tendría que esperar a que yo volviera.
Miré la piedra roja cuyo valor en el mercado podría hacer de mí la persona más rica de aquellos contornos. Pero era algo que no me pertenecía. La miré por última vez y la lancé al mar, lo más lejos que pude.
Justo cuando el corazón tocó la superficie del mar me pareció ver un fulgor azulado y el viento susurrante me trajo palabras del Capitán.
Creo que me dio las gracias.
Ricardo Vergara Montoya
Articles by Adela, la sevillana
“LECCIÓN DE VUELO” 25 – 1 – 2016
-
Ordenando papeles he encontrado escritos de mi querida madre. Os pongo uno de ellos, que me encanta…
-
25 Jan 2016
"CORAZÓN DE ARENA" 1ª parte
-
Os pongo un precioso relato de mi hijo Ricardo. Es largo, por eso lo edito en dos partes...…
-
13 Jan 2016
See all articles...
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone (public). -
All rights reserved
-
298 visits
"CORAZÓN DE ARENA" 2ª parte
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the feed of comments related to this post
- ipernity © 2007-2024
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
Twitter
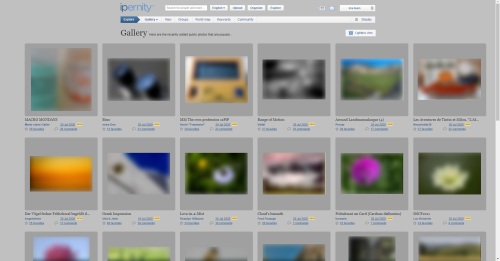
Mi hijo escribe de maravilla. Le animo a que lo publique, pero no se decide....
Sign-in to write a comment.