Os pongo un precioso relato de mi hijo Ricardo. Es largo, por eso lo edito en dos partes...
“CORAZÓN DE ARENA”
Ricardo Vergara Montoya
Octubre 1.996
De todas las historias, leyendas y aventuras que me contó el viejo del faro, del cual jamás supe su verdadero nombre, hubo algunas fantasiosas, otras increíbles y, las más, sirvieron para que pasáramos un buen rato, nos divirtiéramos y transcurriera el tiempo que iba desde el atardecer hasta la caída de la noche.
Por el camino que llevaba al faro, construido hace no sé cuánto tiempo, me encaminaba algunas tardes para oír y escuchar ávidamente las miles de historias que el viejo del faro, o el viejo del mar, como lo conocían en el pueblo, me relataba con todo lujo de detalles.
El Viejo del Mar era especial.
Ni delgado ni gordo, sino atlético, alto, fuerte y de manos callosas y duras, manos que parecían que no iban a sangrar si las atravesabas con un alfiler. Su barba gris y espesa, su pipa antigua y raída, su gorra de marinero, su pata de palo de madera noble hecha por el mejor artesano y su ojo de cristal, de color diferente al bueno, me hacían ver en él uno de tantos piratas como los que él me describía en sus historias. Su voz grave, gravísima, con evidentes síntomas de carraspera, como si estuviese siempre acatarrado, lo convertía en la mejor voz narradora que he oído en mi vida para este tipo de historias relacionadas con el mar.
Y su escenificación, aquella forma que tenía de contar las historias de piratas, de barcos encallados, de batallas navales, de misterios del mar, de tesoros ocultos o de furiosas y temibles tormentas, hacía que hasta el más simple de los relatos me pusiera la carne de gallina.
El último verano que lo vi con vida yo acababa de cumplir los trece años. Corría el año 1.743. El cómo lo conociera no viene a cuento y, a decir verdad, no lo recuerdo bien; mas sí sé que prefería escuchar sus historias al atardecer que ir con mis amigos a jugar por ahí.
No era un sentimiento de compasión porque él estuviera solo. El Capitán, que así me acostumbré a llamarlo, estaba habituado a la soledad y, además, le gustaba. Nunca se había casado, ni había tenido descendencia, si bien, tal y como me relatara varias veces, sí había tenido sus amoríos que, según él, probablemente aún lo estaban esperando en muchos puertos.
El faro era de su propiedad y, figuradamente hablando, murió con él; mas su espíritu siempre quedará imbuido en aquella zona que ahora está regida por otro farero que en nada se parece al Capitán.
Todas las emociones humanas las he visto reflejadas en su rostro y en su figura. Todas excepto una: Jamás lo había visto llorar. Hasta que me contó la última historia del último verano que lo vi con vida. Una historia increíble que, sinceramente, a mí también me emocionó en demasía. Aún hoy, casi medio siglo después, sigo recordándola con todo lujo de detalles.
En realidad no estaría aquí, en el faro, con unas cuantas hojas y una pluma para escribir lo que están leyendo si no fuera por la historia que el Capitán me contó aquella tarde.
Y tampoco estaría aquí si no hubiera visto lo que he visto hace pocas horas.
Cuando me la contó, me la creí.
Hoy, siendo adulto, sigo creyendo en ella.
Es la historia de los corazones de arena.
Eran las cuatro y media de la tarde y me dirigí al faro más temprano de lo habitual, pues al día siguiente mi padre debía volver a la ciudad y yo debía regresar con mi familia. Quería pasar el último día con el Capitán.
Avancé por el camino de tierra hasta pararme delante del portón y, antes de tocar la madera, la puerta se abrió con un lento quejido y el semblante del Capitán, con su vieja pipa expeliendo un humo espeso y dulzón, apareció por la abertura.
─ Un poco pronto hoy, grumete ─susurró con voz grave.
─ Mañana vuelvo a la ciudad, mi Capitán ─dije en tono de disculpa.
─ Pasa. ─Asintió con la pipa entre sus labios. Se asomó a la puerta y atisbó el espacio que le rodeaba por si hubiera alguien más (siempre lo hacía). Atrancó la puerta y empecé a subir la escalera de caracol que llevaba hasta sus aposentos. Él me siguió con el característico sonido de sus pisadas sobre los escalones de madera: Uno silencioso y un ¡tap!, otro silencioso y otro ¡tap!, hasta llegar a otra puerta de madera, donde se sacudía su pata de palo para librarse de la arena que hubiera podido quedar adherida a su base: ¡Tap, tap, tap!
Dejé mi mochila junto a la mesa de madera, una mesa que había pertenecido al último barco que mandara el pirata Luis D'Arcon y que le había conseguido arrebatar en una encarnizada lucha hacía ya casi veinte años, y me senté en una silla de la cual me colgaban las piernas.
─ ¿Una bebida, grumete? ─preguntó sin esperar contestación.
─ Lo de siempre, Capitán ─le respondí intentando imitar sin mucho éxito su voz. El Capitán rió entre dientes y me acercó una jarra de sólida madera llena de zarzaparrilla, dejándola en la mesa violentamente, como solía hacer, de manera que algo de líquido se derramó. Me acompañaría con una jarra llena de ron, como ya era habitual.
─ Así que mañana levas anclas ─afirmó interrogativamente dándole un largo trago a su jarra y limpiándose la barba con la manga de su chaqueta.
Yo asentí con un gesto dándole a entender que no era lo que más me apetecía hacer. El Capitán me revolvió el pelo y tosió. Se recostó en su sillón de madera y se entretuvo unos instantes en vaciar su pipa y rellenarla de nuevo lentamente, eligiendo cuidadosamente la cantidad de tabaco y presionándolo en la medida justa contra la base de la pipa. Yo bebí un poco de zarzaparrilla mientras observaba atentamente, como había hecho otras veces, la manera tan digna e inimitable con que solía empezar a darle emoción a todo lo que me fuera a contar.
Las volutas de humo ascendieron hacia el techo y el aroma dulzón y agradable del tabaco se esparció por toda la estancia.
─ Mañana ─dijo en un susurro sumido en sus pensamientos. Me miró y se pasó la lengua por el labio superior. Vi sus dientes fuertes y amarillos y observé su peculiar mirada. Nunca me acostumbré a ella, porque mientras su ojo derecho se movía libre en su cuenca, el otro, el de cristal, de color diferente, permanecía quieto en todo momento.
─ Mañana, sí, mi Capitán ─asentí. Dio una chupada a su pipa y se levantó, cruzó sus manos a la espalda y recorrió varias veces el limitado espacio mientras movía su cabeza de un lado a otro. La tenue luz del quinqué iluminaba su figura al acercarse hacia la mesa y la difuminaba siempre que se alejaba de ella. Se fue hacia la ventana y observó la gran extensión de agua que tenía ante sí. Su semblante daba a entender que estaba meditando profundamente sobre algo. Pareció salir del trance cuando siguió el vuelo de una gaviota hasta que se perdió en el horizonte y, sin dejar de mirar al mar y sin moverse un ápice, por fin me preguntó:
─ ¿Quieres saber realmente cómo perdí el ojo, grumete?
Yo me quedé muy sorprendido, pues era una de las preguntas a las que siempre me había contestado con evasivas, como si hubiera sido algo que hubiera prometido no contar jamás.
─ ¡Claro! ─exclamé. Me miró extrañado y añadí─: Claro, mi Capitán. ─Él sonrió.
─ ¿Te he hablado alguna vez de la Condesa de Libusne, grumete? ─me preguntó mientras se acercaba a la mesa para tomar asiento.
─ No, Capitán, nunca.
─ Es lógico, grumete, es lógico. ─Se sentó en su sillón de madera y se quedó pensativo unos segundos. Dio un trago a su jarra de ron, una chupada a su vieja pipa y tosió antes de empezar su historia.
─ Fue a principios de siglo, grumete. La Condesa de Libusne estaba casada con un rico y poderoso terrateniente. Yo tenía apenas veinte años y era más joven que ahora. ─Rió y volvió a toser haciéndome sonreír─. El caso es que la Condesa tenía una hija llamada Margaret, de casi diecisiete primaveras, tan bella y pura como el reflejo de la luna en la estela de un barco. Era maravilloso el poder admirarla, aunque fuera de lejos, y estoy seguro que más de un hombre hubiera muerto feliz si ella le hubiera dedicado una sonrisa, porque su sonrisa era tan esplendorosa que tenías que cubrir tus ojos para evitar ser cegado por el reflejo del sol en sus perfectos y blanquísimos dientes, comparables exclusivamente a las perlas más bellas del mundo.
La mirada del Capitán se perdió en el pasado unos segundos y paladeó buenos recuerdos sin que se me pasara por la cabeza interrumpirle. Tras unos momentos de éxtasis su semblante adquirió progresivamente un tono serio y lleno de odio y, tras unir sus dientes en un rechinar de ira, se levantó y propinó un somero puñetazo sobre la mesa, haciendo que parte de mi zarzaparrilla se derramara. Volvió a sentarse y los músculos de la cara fueron relajándose hasta moldear una sonrisa con un toque de tristeza y, según me pareció observar, de esperanza. Con un tono casi susurrante, prosiguió:
─ Estaba comprometida con el hijo de un importante personaje del cual no quiero pronunciar su maldito nombre. ─Se pasó la mano por el cabello y bebió nervioso un par de tragos más de su jarra─. No voy a entrar en detalles de cómo sucedió, grumete, pero sucedió. ─Hizo una pausa y aspiró una bocanada de humo─. Teníamos una edad en la que el corazón empieza a vivir, una edad a la que todavía no has llegado, grumete, aunque no te falta mucho ─me sonrió y le devolví el gesto─. Yo trabajaba en la playa para el rico terrateniente. Por aquella época, los únicos que no trabajaban para él eran él mismo, el gobernador y los que yacían bajo tierra o eran demasiado pequeños. Más que trabajar, aprendía el oficio de marinero, reparaba algunos desperfectos a bordo de sus barcos y, bueno, muchas otras cosas que me sirvieron para que me convirtiera en un buen capitán de fragata años más tarde, pero eso ya te lo he contado, grumete ─dijo haciendo un ademán. Yo asentí recordando la historia. El Capitán se encogió de hombros y continuó─: Margaret daba largos paseos por la playa, la costa y la parte superior del acantilado todas las tardes y, bueno, yo... Yo la observaba y nuestros ojos se encontraban siempre y... ─Intentó buscar las palabras adecuadas para decirlo pero su fuerte no era la narrativa sentimental, así que añadió secamente─: Nos enamoramos y vivimos una bonita y romántica historia. ─Al llegar a este punto no pudo evitar ruborizarse y desvió su mirada─. Pocos días después, su padre se enteró de nuestro secreto.
─ ¿Cómo, mi Capitán? ─pregunté interesado.
─ Nunca lo sabré, grumete, nunca lo sabré. ─Bebió un buen trago y sonrió para sus adentros─. Me mandó apresar y me encerró en las mazmorras, donde me torturó vilmente. ─Se señaló el ojo y bebió de su jarra sin dejar de observar mi expresión a través de su único ojo bueno.
Yo me sentí un poco decepcionado, pues siempre pensé que la pérdida del ojo del Capitán tenía una historia fantástica tras de sí; mas no esperaba algo tan simple y carente de emoción.
─ Perdí el ojo ─confesó con tristeza─. Me pusieron en un barco que zarpaba aquella misma noche y me dijeron que si volvía a verme ─se pasó el dedo índice por la base del cuello en un gesto que entendí perfectamente─. No la volví a ver nunca más. Bueno... ─Se quedó pensativo deseando añadir algo, pero se arrepintió y prefirió dar otro trago de ron.
Deseé preguntarle al Capitán algo, pero mi sexto sentido me avisó para que dejara al Viejo del Mar terminar su relato. Tenía que haber algo más.
─ Tres años más tarde todavía tenía la herida abierta...
─ ¿El ojo, mi Capitán? ─le interrumpí.
─ ¡No! ─exclamó─, ¡La herida del corazón! ─Se golpeó el pecho con fuerza varias veces─. En tres años conseguí hacerme una gran fortuna, tal y como ya te he contado en varias ocasiones, y decidí que había llegado el momento de volver para recuperarla. Ahora que ya era un hombre rico y tenía mi propio barco volvería para conseguirla, sin importarme si se hubiera casado o no con aquel bastardo.
─ ¿El Margaret, mi Capitán? ─pregunté refiriéndome al nombre del barco. El Capitán asintió orgulloso y mi corazón se aceleró, pues aunque yo nunca había visto el barco, la descripción que me había hecho, la imaginación que yo le había echado y las múltiples y fantásticas aventuras que había vivido aquel navío, me habían hecho concebir la idea de un barco indestructible, un buque armado hasta los dientes y tripulado por los piratas más feroces capaz de enfrentarse a toda una flota y salir ileso.
─ Zarpé con una idea fija en la cabeza, una fragata preparada para la más encarnizada de las luchas, cuarenta cañones en una sola batería y una tripulación de casi doscientos noventa hombres que daría su vida por mí, cada uno de ellos ─recalcó las últimas palabras mientras golpeaba la superficie de la mesa con su dedo índice y me miraba fijamente─. Margaret, la mujer que amaba, ya no estaba en este mundo. Había muerto. ─Bajó su mirada y le dio una chupada a su pipa. Pude ver un semblante triste y lleno de rabia y dolor y sus dientes apretados conteniendo la ira que se había apoderado de él. Se levantó y anduvo unos momentos con las manos a su espalda sin decir nada.
─ Su padre le había contado que yo había muerto. La obligó a casarse con un hombre que no quería y, pocos meses más tarde, con su corazón perteneciéndome, se lanzó a las procelosas aguas del mar sin que nadie pudiera evitarlo. ─Se volvió a sentar y me miró fijamente─. Nunca encontraron su cuerpo.
Se volvió dándome la espalda y, durante unos segundos, compartí su dolor. Sentía rabia e ira y pregunté con voz grave:
─ ¿Y qué hizo, mi Capitán?
─ Ciego de ira asesiné al que había osado casarse con ella sin quererla. También maté a su padre, el que había permitido algo así.
Me extrañó que el Capitán no me explicara más detalladamente, como había hecho en otras ocasiones, cómo les había dado muerte, mas esperé a que continuara.
─ Zarpamos de inmediato ante la amenaza de los buques de guerra del gobernador y nos preparamos para soportar las andanadas de sus dos poderosos navíos de guerra y sus bergantines intentando darnos caza ─se levantó y cogió algunas piedras que esparció sobre la mesa para explicarme gráficamente cómo había conseguido escapar con vida─. Salimos a mar abierta y ganamos el barlovento sin que nos alcanzara de lleno ningún proyectil lanzado desde los más de doscientos cañones de grueso calibre de los dos pesados y lentos navíos de guerra, pero aún seguían disparando sin cesar, mientras tres bergantines reducían la distancia y se acercaban peligrosamente enseñándonos los cuellos de sus cañones a través de las portañolas. ─Avanzó tres piedras hacia la que hacía el papel de su fragata y prosiguió emocionado─: Cuando salimos del alcance de los navíos de guerra viramos a estribor para ponernos en posición de disparo y dos de los bergantines consiguieron ponerse a salvo esquivando nuestro lateral, mas debían estar asustados, pues pasaron a toca penoles y estuvieron a punto de chocar. Abrimos fuego sobre el tercero, que no había podido maniobrar a tiempo y conseguimos, con una sola andanada, detener su avance. Mis hombres, exacerbados con el acierto de nuestros cañones y la inexperiencia y el miedo del enemigo, gritaban y chillaban deseando entrar en combate y me miraban deseando oír de mis labios la orden de abordaje. Cargamos con rapidez los cañones y viramos hasta enfrentarnos al segundo bergantín, el cual estaba casi en posición de disparo. Ordené enfilar la fragata contra él y abrieron fuego contra nosotros.
─ ¡Debieron alcanzarle, mi capitán! ─exclamé entusiasmado ante la imagen gráfica de la batalla.
─ En efecto, grumete, el trinquete se quebró llevándose varios hombres y cañones por delante, mas sólo consiguió elevar nuestra moral. Mientras mi tripulación se preparaba para resistir tras el empalletado las descargas de la fusilería del enemigo, ordené virar noventa grados y me planté frente al bergantín, a menos de treinta metros, con las bocas de mis cañones apuntándoles a bocajarro. Los cañones bramaron inundando el ambiente del olor de la pólvora y los gritos de mis valientes se elevaron hasta las nubes. El bergantín sufrió demasiados desperfectos como para que pudiera significar alguna amenaza sobre nosotros. Se hundiría minutos más tarde.
─ ¿Y el tercero, mi capitán?
─ El tercer bergantín, viendo que estábamos distraídos con el otro, se había dispuesto para abrir fuego contra nosotros. Oímos los cañones rugir a corta distancia y varios proyectiles impactaron en el buque, levantando astillas, cañones y algunos hombres por el aire, mientras dos fuegos se iniciaron en cubierta, amenazando el velamen necesario para poder huir de los navíos de guerra. La mitad de nuestros cañones estaban inservibles y extinguimos el fuego en seguida a la par que virábamos para enfrentarnos con el tercer bergantín y retirábamos los escombros de la cubierta, colocábamos los cañones que se habían movido en su sitio y los cargábamos con ferocidad. Mi segundo me advirtió de la amenaza cercana de los dos navíos que se acercaban y que pronto estarían a la suficiente distancia como para hacer atronar sus potentes baterías que, si llegaban a alcanzarnos, nos destrozarían sin duda ─avanzó las dos piedras más alejadas y me miró─. Supe que tenía dos alternativas, grumete.
─ ¿Cuáles, mi capitán? ─pregunté impaciente.
─ Teníamos dos bergantines fuera de combate, un tercero en perfecto estado que se preparaba para otra andanada y los dos navíos de guerra que acortaban distancia y que pronto podrían disparar sus cañones. Si no hubiera sido por la grave amenaza de los dos navíos, hubiéramos abordado al bergantín, mas no teníamos tiempo, así que ordené virar para enfrentar mis cañones a los suyos. Aunque habíamos perdido algunos aún seguíamos siendo más fuertes que ellos. Los huecos dejados por los cañones destruidos fueron ocupados por los cañones de estribor para tener así una mayor potencia de fuego. El capitán del tercer bergantín se asustó al observar nuestra maniobra y enfiló directamente hacia nosotros, mas debió rectificar virando de nuevo. Craso error, pues nuestros cañones ya estaban preparados y, al alcanzar el ángulo apropiado, abrimos fuego contra él. La Santa Bárbara del bergantín estalló en mil pedazos y un grito de júbilo estalló en la cubierta del Margaret, mas fue acallada casi de inmediato por el atronar de los cañones de los dos navíos de guerra. Uno de los proyectiles alcanzó el castillo de popa y ordené dar media vuelta para poner mar de por medio entre nosotros y aquellos dos formidables navíos. Aunque mis hombres eran unos auténticos y bravos marineros y luchadores, no podíamos prestarnos a una batalla naval contra los dos navíos de guerra, pues acabarían con nosotros antes de que pudiéramos siquiera disparar nuestra maltrecha artillería. Empezamos a ganar distancia poco a poco gracias al velamen casi intacto. Afortunadamente sus baterías no volvieron a alcanzarnos gravemente y, horas más tarde, nos encontrábamos camino de un puerto para carenar de firme la fragata.
─ ¡Uf! ─exclamé sorprendido.
─ Habíamos perdido catorce cañones y treinta y tres hombres, pero había merecido la pena, grumete. Aquella misma noche, después de haber echado al mar los cadáveres de los caídos en combate, curado a los heridos y reparado algunas partes del Margaret, celebramos la victoria con abundante ron. ─Volvió a sentarse, apartó las piedras hacia un lado de un leve manotazo y bebió un largo trago de su jarra─. Pero la tristeza por la pérdida de Margaret aún era demasiado reciente como para olvidarla; tristeza que no había podido lavar con sangre.
Lo observé meditabundo pensando cuál podía ser la razón de que nunca hubiera querido contarme la historia de la pérdida de su ojo, pues la historia que acababa de oír, si bien era impresionante, no tenía nada que pudiera darme una razón por la cual nunca se hubiera decidido a confiármela. El Capitán pareció leerme el pensamiento.
─ Pero aún hay algo más ─dijo en voz baja. Fue a contármelo pero se levantó para rellenar las dos jarras. El silencio llenaba la estancia y el aroma del mar mezclado con el aceite de la lámpara, el ron y el humo de su pipa inundaba sus rincones. Volvió a sentarse y, tras dejar las jarras sobre la mesa, me miró fijamente.
─ ¿Algo más, mi Capitán?
─ Sí, grumete. ─Dio un trago de su jarra y continuó─. Desde el castillo de proa, o lo que quedaba de él, observé la luz de la luna llena reflejándose en la superficie del mar, viéndolo todo de un color azul plateado, el color más bonito que haya podido crear la Naturaleza, grumete ─asentí sonriente─. Yo había bebido demasiado ─alzó su jarra─ y estaba muy borracho. Me asomé para ver la estela del barco mientras me alejaba de un lugar al cual no volvería jamás. Debo confesarte que estaba llorando; lloraba por la pérdida de Margaret y mis lágrimas caían al mar; no quería que mis hombres me vieran en ese estado transitorio, grumete ─ asentí con la cabeza y el Viejo del Mar bebió otro trago de ron─
Cuando más melancólico me sentía, algo surgió de las profundidades.
Continuará…
Articles by Adela, la sevillana
"CORAZÓN DE ARENA" 2ª parte
-
…. Cuando más melancólico me sentía, algo surgió de las profundidades…
─ ¿Qué fue, mi Capitán? ─l…
-
13 Jan 2016
MI HERMANO LUISÓN, Y YO… confundidos por matrimonio
-
En 1992, viviendo en Gran Canaria me ocurrió una cosa muy divertida.
Mi padre había llegado muy…
-
08 Jan 2016
See all articles...
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone (public). -
All rights reserved
-
302 visits
"CORAZÓN DE ARENA" 1ª parte
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the feed of comments related to this post
- ipernity © 2007-2024
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
Twitter
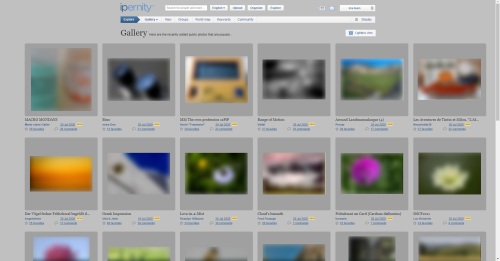
Sign-in to write a comment.